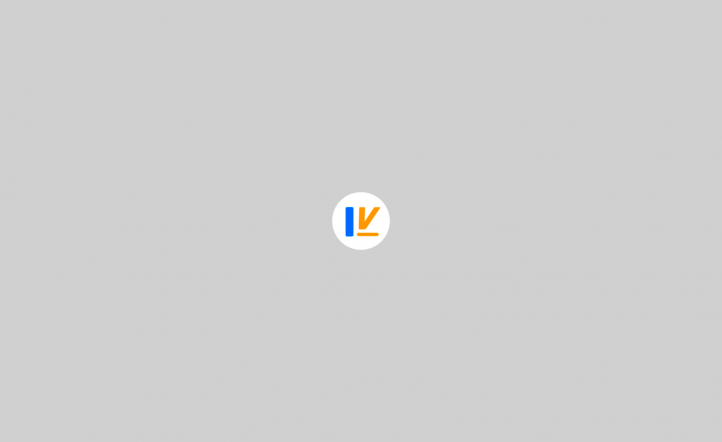¡Uy, aquella noche en los muelles!
Chivito chivito estaba el hombre, pero de muy buena uva. Se rajó para El Carmelo, y tuvo suerte.
Como para no estar hasta la gorra, en mi caso mejor dicho hasta la sartén que rebalsa, con esa manía de Schoklender hablando por todas partes, a ver si puede hacer algún daño. No existe alma sensata que resista, se los puedo asegurar, y ya no por los dichos del parricida –¿a quién pueden sorprender?–, sino sobre todo por la patética actuación de los opositores en el Congreso, quienes no se hartan de hacer papelones, dándole la palabra a un sujeto como el que nos ocupa, especialista en mentiras e infamias. ¡Sigan así, muchachos y muchachas, que doña Historia se apresta a darles un boleo en el tujes!
Aunque no creo saber mucho sobre mi alma, y menos sobre su grado de sensatez, decidí tomar unas horas de distancia y enfilé hacia el Tigre; lancha grande y después migraciones, aduana y en tierra de los celestes, más precisamente en El Carmelo, República Oriental del Uruguay. El cielo no acompañaba, insistía en mojarnos con gotas gruesas, y digo mojarnos porque fue ella, mi escritora preferida, la de la idea de partir, juntos claro; el termómetro benefactor a medias, un vientecillo fresco alternaba con cierta pesadez de los dioses, esa que te pone al tiempo húmedo y de calores prematuros.
Nos alojamos en un hotel pequeño y encantado que se llama Los Muelles; queda sobre el puerto mismo, a no más de unos pasos desde el atracadero del lanchón –la palabra catamarán me resulta muy fea–, cruzando una calle empedrada y sin ruidos, salvo los breves del puerto y los del chapoteo del arroyo Las Vacas, que desemboca en el Plata, a metros de la isla Sola. Y no me iba a perder la mención de esa tierra rodeada de agua porque allí dicen que descansan los restos del tal Solís, se acuerdan del dizque descubridor de nuestro río (y el de los uruguayos).
La leyenda cuenta que al conquistador se lo morfaron los originales de estas tierras, por lo cual, si esos dichos son ciertos, lo único que podría yacer en la Sola sería lo que dejaron los guerreros resistentes tras el banquete; qué muchachos aquellos, mirá que haber fundado la cocina criolla – mezcla de americana y europea– con una mesa antropófaga. Pero bueno, los navegantes al servicio de Castilla se la buscaron; si se hubiesen quedado del otro lado del Atlántico ninguno de los nuestros hubiera ido a buscarlos para convertirlos en puchero. ¿Provendrá de aquellas ollas la gran fama de la garra charrúa?
Lo cierto es que disfrutamos de tres días perfectos. Jamás me olvidaré de los chivitos del boliche Fay-Fay, al costado de la Plaza Independencia, de churrasquitos abrigados con jamón, queso panceta y huevos fritos, en medio de una movilización de ensaladas, con la rusa que no puede faltar y papas fritas como deben ser, o al menos como a nosotros nos gustan.
Ni falta hace que les cuente el entusiasmo con el que nos aplicamos a los beberes vineros de los que hace rato tan orgullosos están los orientales. Y les aseguro que tienen motivo para ello, y de sobra: probamos varios de sus tintos tannat, en jarra nomás y finolis, y con todos brincamos –ella y yo– de felicidad; pero debieron ofrecernos una botella de Sauvignon gris, de Filgueira, que produce en Canelones, y otra de Tannat Viejo, de los viñedos que Stagnari riega en Salto, para que nuestros corazones rebosasen de felicidad plena.