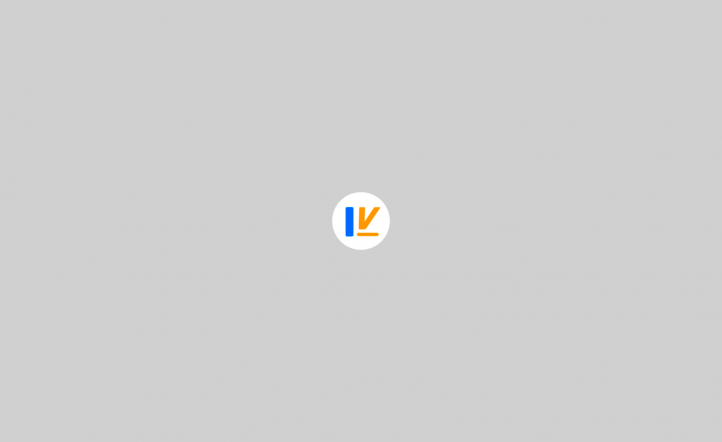¿Qué calidad democrática soñamos?
*Por Pedro Torres. Todo político, en su actividad, debería distinguir netamente entre el ámbito de la conciencia privada y el del comportamiento público.
Como ya señalara en este espacio la semana pasada el pastor Daniel Annone, los argentinos viviremos en estos días un momento importante de nuestra vida institucional, ante el recambio de autoridades.
Augurando para los argentinos, con la esperanza propia de este tiempo de adviento, un período de justicia, amor y paz, es bueno preguntarnos qué calidad democrática soñamos para nuestra querida patria.
Juan Pablo II solía señalar que en la cultura democrática de nuestro tiempo se ha difundido de manera amplia la opinión de que el ordenamiento jurídico de una sociedad debería limitarse a percibir y asumir las convicciones de la mayoría y, por tanto, basarse sólo sobre lo que la mayoría misma reconoce y vive como moral.
Si además se considera incluso que una verdad común y objetiva es inaccesible de hecho, el respeto de la libertad de los ciudadanos –que en un régimen democrático son considerados como los verdaderos soberanos– exigiría que, a nivel legislativo, se reconozca la autonomía de cada conciencia individual y que, por tanto, al establecer las normas que en cada caso son necesarias para la convivencia social, éstas se adecuen exclusivamente a la voluntad de la mayoría, cualquiera que ésta sea.
De este modo, todo político, en su actividad, debería distinguir netamente entre el ámbito de la conciencia privada y el del comportamiento público.
No falta quien considera este relativismo, decía Juan Pablo II, como una condición de la democracia, ya que sólo él garantizaría la tolerancia, el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de la mayoría, mientras que las normas morales, consideradas objetivas y vinculantes, llevarían al autoritarismo y a la intolerancia.
En realidad, la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustituto de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad.
Fundamentalmente, es un "ordenamiento" y, como tal, un instrumento y no un fin. Su carácter "moral" no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse; esto es, depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve.
Si hoy se percibe un consenso casi universal sobre el valor de la democracia, esto se considera un positivo "signo de los tiempos", como también el Magisterio de la Iglesia ha puesto de relieve varias veces.
Pero el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve: fundamentales e imprescindibles son ciertamente la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el "bien común" como fin y criterio regulador de la vida política.
Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios, que derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona.
Son valores, por tanto, que ningún individuo, ninguna mayoría y ningún Estado nunca pueden crear, modificar o destruir, sino que deben sólo reconocer, respetar y promover.
En este sentido, es necesario tener en cuenta los elementos fundamentales del conjunto de las relaciones entre ley civil y ley moral, tal como son propuestos por la Iglesia, pero que forman parte también del patrimonio de las grandes tradiciones jurídicas de la humanidad.