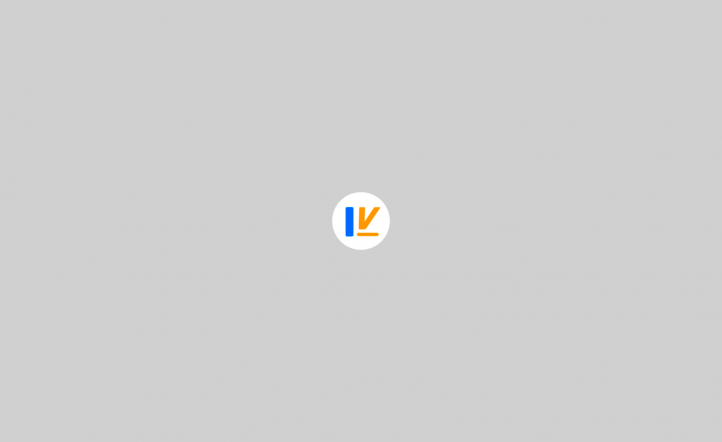El idioma de Dios
*Por Dante Augusto Palma. ¿Por qué un periodista no podría ser objetivo? Tal interrogante exige un análisis minucioso y complejo.
La discusión en torno a los medios de comunicación, que en la Argentina trascendió los claustros académicos, ha sido una marca indeleble de los últimos años. Tal marca no es novedosa por el reconocimiento de que los medios de comunicación manipulan y son constituyentes de eso que se llama realidad pues los autores que hacían esta denuncia eran bibliografía obligatoria como mínimo desde los años ’70. Lo que es una señal distintiva es, entonces, que esta discusión sea parte de una agenda de discusión pública en la que intervienen diferentes actores de la ciudadanía.
Ahora bien, detrás de la posibilidad de manipulación y distorsión de la información se halla un problema que es tan antiguo como las primeras preguntas acerca del conocimiento humano. Me refiero a la cuestión vinculada a la objetividad. En este sentido, hoy en día se afirma, con buen tino, que los medios y los periodistas no pueden ser objetivos si bien la discusión no está cerrada y hay quienes buscan resguardar ese espacio romántico de asepsia en nombre de los eufemismos de la neutralidad y la independencia. Pero ¿por qué un periodista no podría ser objetivo? Tal interrogante exige un análisis más minucioso que debe trasladarse a las primeras elaboraciones acerca del lenguaje y la posibilidad de poder describir la realidad.
Pero antes de encarar tal asunto, una advertencia para los desprevenidos debiera ser que la problemática de la objetividad supone profundizar en una relación que es central para el conocimiento humano. Me refiero al vínculo entre las palabras y las cosas. Para decirlo de manera más simple, en el conocimiento humano intervienen dos aspectos, el lenguaje y la realidad. Si falta alguno de ellos no es posible hablar estrictamente de conocimiento. Si yo hago alguna afirmación y no tengo manera de corroborar en la realidad si esta es verdadera o no, no puedo hablar estrictamente de conocimiento; a la inversa, una realidad que no es descripta por el lenguaje tampoco puede dar conocimiento porque la actividad del conocer no supone simplemente la capacidad de abrir los ojos sino también la posibilidad de describir y comunicar lo que se está percibiendo. Si lo veo pero no lo puedo poner en palabras para generar una proposición, no hay conocimiento.
Pero una vez que se reconoce que para poder conocer tiene que haber un lenguaje y un mundo al cual ese lenguaje refiera, surge un problema bastante obvio, esto es, si la palabra no es lo mismo que la cosa a la que refiere, ¿qué garantía se tiene de que esa palabra describa a la cosa tal cual es? Para decirlo con un ejemplo, la palabra "mesa" refiere a este objeto en el cual apoyo mi computadora para escribir esta nota pero no es igual a él. La palabra "mesa" no es marrón ni tiene cuatro patas. Este comentario casi trivial sirve para encarar un problema profundo pues cualquier estudiante del periodismo en la Argentina se encuentra frente al desafío de poder ser objetivo, esto es, de poder encontrar las palabras adecuadas para describir las cosas tal cual son pues a no confundirse, al menos hasta ahora, ningún hecho ha hablado por sí mismo y para transformarse en tal debe ser relatado e incluido en una narrativa particular.
¿Pero es posible hallar adecuación entre palabras y cosas? La incógnita se le planteaba al propio Platón en un diálogo llamado Crátilo donde tres personajes sostienen hipótesis distintas. Por otra parte, en la modernidad las dificultades se agudizaron aún más porque la irrupción del sujeto como fuente de conocimiento obligaba a dar razones para justificar que su percepción de la realidad no era un delirio individual sino un punto de vista objetivo. Pero las dificultades seguían siendo las mismas, esto es, ¿por qué no es posible ponerse de acuerdo en la forma en que se describe la realidad la cual, aparentemente, es una sola? Si no es porque el mundo que nos rodea cambia constantemente y es difícil poder salirse de esa superficie vertiginosa que impide acceder a la "verdadera realidad" pero tampoco es porque cada humano perciba las cosas distintas, el problema habría que rastrearlo hasta aquel instrumento del conocimiento: el lenguaje. De este modo, el problema no era ni el mundo ni el sujeto sino lo que mediaba entre ambos. Y entonces ¿qué hacer? Sin dudas hay que hallar el lenguaje capaz de describir las cosas tal cual son. ¿Pero cuál es ese lenguaje? ¿Existe? ¿Ha existido alguna vez o hay que crearlo?
Esta última pregunta permite reconocer y categorizar los intentos de alcanzar tal lenguaje. Para algunos, este existió pero se perdió. En esta línea, imbuidos de religiosidad, algunos suponían que el único lenguaje perfecto debía ser el de Dios. ¿Pero en qué idioma hablaba Dios? Allí se plantearon problemas porque cada cultura, casualmente, sostenía que Dios hablaba su propio idioma pero ninguna pudo aportar pruebas más que su propia creencia. Otros quisieron quitarse de encima la carga religiosa y supusieron que el único idioma perfecto de los humanos debía ser el natural. Así, por ejemplo, se cuenta que Federico II hizo una prueba con unos bebés recién nacidos a los cuales encerró y alimentaba a través de unas nodrizas que tenían prohibido hablarles. Se suponía así que los bebés comenzarían a hablar solos en el idioma natural de los hombres. Pero eso no sucedió y meses más tarde todos los niños murieron sin pronunciar ni una sola palabra, sólo llantos y gritos.
Con los siglos XVI y XVII, los intentos por descubrir esa lengua perfecta perdida cesaron en parte y dieron lugar a otros tipos de intentos para suturar el hiato entre las palabras y las cosas. Ya no había que descubrir algo perdido simplemente porque esa lengua nunca había existido. Lo que había que hacer era construir una nueva lengua capaz de describir el mundo tal cual es. Ni Dios ni naturaleza; la cultura humana alcanzaría ese instrumento para poder conocer y, desde allí, transformar la realidad.
Nombres como Dalgarno, Comenius y Wilkins, entre otros, intentaron infructuosamente crear sistemas lingüísticos que en algunos casos se parecían a esa hilarante descripción apócrifa que Borges adjudica a una Enciclopedia China que indica que los animales se dividen en: "a) pertenecientes al emperador; b) embalsamados; c) amaestrados; d) lechones e) sirenas; f) fabulosos; g) perros sueltos; h) incluidos en esa clasificación; i) que se agitan como locos; j) innumerables; k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; l) etcétera; m) que acaban de romper el jarrón; n) que de lejos parecen moscas".
Sin embargo, entrado ya el siglo XX, el pensamiento neopositivista heredero de la fe en el progreso ilimitado de la ciencia consideró que la construcción de esa lengua perfecta podía realizarse sustituyendo los lenguajes naturales por un idioma nuevo que utilice la lógica y la matemática para ganar en rigurosidad: el lenguaje de la ciencia. Se suponía, entonces, que para explicar el mundo iba a ser mejor no hacerlo a través de cualquiera de los idiomas conocidos (sea latín, arameo, hebreo o castellano), sino a través de las herramientas que proporcionaban las ciencias formales con sus números y abstracciones. Así, la lengua de la ciencia ocuparía el lugar de Dios y los científicos se transformarían en los nuevos portavoces de la verdad, los sacerdotes sin sotana pero con delantal blanco que profesan un amor desinteresado por el saber, ese mismo que profesan los periodistas consagrados en la actualidad.
Pero el intento neopositivista que erigía a la ciencia como palabra indubitable sucumbió hacia los años ’60 tras recibir fuertes críticas, especialmente aquellas que lo acusaban de no tomar en cuenta la historicidad, las diferencias culturales y el carácter subjetivo que opera en cualquier ser humano (lo que incluye a los seres humanos científicos y a los seres humanos periodistas) y derriba toda pretensión de hallar un lenguaje universal y sostener la existencia de una única realidad.
Los epistemólogos más relevantes han dado cuenta ya de estas dificultades e incluso aquellos herederos del positivismo reconocen que hablar sin más de la objetividad es un prejuicio que no toma en cuenta que los hombres perciben el mundo determinados por las condiciones históricas y que eso que llamamos realidad es una construcción más o menos consensuada. Buena parte de la humanidad parece haberlo entendido. Ahora sólo les falta hacerlo a los grandes periodistas, aquellos que creen que a través suyo habla la verdad y que sus descripciones son una suerte de emanaciones de un nuevo lenguaje divino deseoso de explicarle a la ciudadanía cómo son las cosas en esta aparente única realidad que sólo es accesible a ese grupo de elegidos que liberarán al mundo del poder despótico de la política y los gobiernos.
Ahora bien, detrás de la posibilidad de manipulación y distorsión de la información se halla un problema que es tan antiguo como las primeras preguntas acerca del conocimiento humano. Me refiero a la cuestión vinculada a la objetividad. En este sentido, hoy en día se afirma, con buen tino, que los medios y los periodistas no pueden ser objetivos si bien la discusión no está cerrada y hay quienes buscan resguardar ese espacio romántico de asepsia en nombre de los eufemismos de la neutralidad y la independencia. Pero ¿por qué un periodista no podría ser objetivo? Tal interrogante exige un análisis más minucioso que debe trasladarse a las primeras elaboraciones acerca del lenguaje y la posibilidad de poder describir la realidad.
Pero antes de encarar tal asunto, una advertencia para los desprevenidos debiera ser que la problemática de la objetividad supone profundizar en una relación que es central para el conocimiento humano. Me refiero al vínculo entre las palabras y las cosas. Para decirlo de manera más simple, en el conocimiento humano intervienen dos aspectos, el lenguaje y la realidad. Si falta alguno de ellos no es posible hablar estrictamente de conocimiento. Si yo hago alguna afirmación y no tengo manera de corroborar en la realidad si esta es verdadera o no, no puedo hablar estrictamente de conocimiento; a la inversa, una realidad que no es descripta por el lenguaje tampoco puede dar conocimiento porque la actividad del conocer no supone simplemente la capacidad de abrir los ojos sino también la posibilidad de describir y comunicar lo que se está percibiendo. Si lo veo pero no lo puedo poner en palabras para generar una proposición, no hay conocimiento.
Pero una vez que se reconoce que para poder conocer tiene que haber un lenguaje y un mundo al cual ese lenguaje refiera, surge un problema bastante obvio, esto es, si la palabra no es lo mismo que la cosa a la que refiere, ¿qué garantía se tiene de que esa palabra describa a la cosa tal cual es? Para decirlo con un ejemplo, la palabra "mesa" refiere a este objeto en el cual apoyo mi computadora para escribir esta nota pero no es igual a él. La palabra "mesa" no es marrón ni tiene cuatro patas. Este comentario casi trivial sirve para encarar un problema profundo pues cualquier estudiante del periodismo en la Argentina se encuentra frente al desafío de poder ser objetivo, esto es, de poder encontrar las palabras adecuadas para describir las cosas tal cual son pues a no confundirse, al menos hasta ahora, ningún hecho ha hablado por sí mismo y para transformarse en tal debe ser relatado e incluido en una narrativa particular.
¿Pero es posible hallar adecuación entre palabras y cosas? La incógnita se le planteaba al propio Platón en un diálogo llamado Crátilo donde tres personajes sostienen hipótesis distintas. Por otra parte, en la modernidad las dificultades se agudizaron aún más porque la irrupción del sujeto como fuente de conocimiento obligaba a dar razones para justificar que su percepción de la realidad no era un delirio individual sino un punto de vista objetivo. Pero las dificultades seguían siendo las mismas, esto es, ¿por qué no es posible ponerse de acuerdo en la forma en que se describe la realidad la cual, aparentemente, es una sola? Si no es porque el mundo que nos rodea cambia constantemente y es difícil poder salirse de esa superficie vertiginosa que impide acceder a la "verdadera realidad" pero tampoco es porque cada humano perciba las cosas distintas, el problema habría que rastrearlo hasta aquel instrumento del conocimiento: el lenguaje. De este modo, el problema no era ni el mundo ni el sujeto sino lo que mediaba entre ambos. Y entonces ¿qué hacer? Sin dudas hay que hallar el lenguaje capaz de describir las cosas tal cual son. ¿Pero cuál es ese lenguaje? ¿Existe? ¿Ha existido alguna vez o hay que crearlo?
Esta última pregunta permite reconocer y categorizar los intentos de alcanzar tal lenguaje. Para algunos, este existió pero se perdió. En esta línea, imbuidos de religiosidad, algunos suponían que el único lenguaje perfecto debía ser el de Dios. ¿Pero en qué idioma hablaba Dios? Allí se plantearon problemas porque cada cultura, casualmente, sostenía que Dios hablaba su propio idioma pero ninguna pudo aportar pruebas más que su propia creencia. Otros quisieron quitarse de encima la carga religiosa y supusieron que el único idioma perfecto de los humanos debía ser el natural. Así, por ejemplo, se cuenta que Federico II hizo una prueba con unos bebés recién nacidos a los cuales encerró y alimentaba a través de unas nodrizas que tenían prohibido hablarles. Se suponía así que los bebés comenzarían a hablar solos en el idioma natural de los hombres. Pero eso no sucedió y meses más tarde todos los niños murieron sin pronunciar ni una sola palabra, sólo llantos y gritos.
Con los siglos XVI y XVII, los intentos por descubrir esa lengua perfecta perdida cesaron en parte y dieron lugar a otros tipos de intentos para suturar el hiato entre las palabras y las cosas. Ya no había que descubrir algo perdido simplemente porque esa lengua nunca había existido. Lo que había que hacer era construir una nueva lengua capaz de describir el mundo tal cual es. Ni Dios ni naturaleza; la cultura humana alcanzaría ese instrumento para poder conocer y, desde allí, transformar la realidad.
Nombres como Dalgarno, Comenius y Wilkins, entre otros, intentaron infructuosamente crear sistemas lingüísticos que en algunos casos se parecían a esa hilarante descripción apócrifa que Borges adjudica a una Enciclopedia China que indica que los animales se dividen en: "a) pertenecientes al emperador; b) embalsamados; c) amaestrados; d) lechones e) sirenas; f) fabulosos; g) perros sueltos; h) incluidos en esa clasificación; i) que se agitan como locos; j) innumerables; k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; l) etcétera; m) que acaban de romper el jarrón; n) que de lejos parecen moscas".
Sin embargo, entrado ya el siglo XX, el pensamiento neopositivista heredero de la fe en el progreso ilimitado de la ciencia consideró que la construcción de esa lengua perfecta podía realizarse sustituyendo los lenguajes naturales por un idioma nuevo que utilice la lógica y la matemática para ganar en rigurosidad: el lenguaje de la ciencia. Se suponía, entonces, que para explicar el mundo iba a ser mejor no hacerlo a través de cualquiera de los idiomas conocidos (sea latín, arameo, hebreo o castellano), sino a través de las herramientas que proporcionaban las ciencias formales con sus números y abstracciones. Así, la lengua de la ciencia ocuparía el lugar de Dios y los científicos se transformarían en los nuevos portavoces de la verdad, los sacerdotes sin sotana pero con delantal blanco que profesan un amor desinteresado por el saber, ese mismo que profesan los periodistas consagrados en la actualidad.
Pero el intento neopositivista que erigía a la ciencia como palabra indubitable sucumbió hacia los años ’60 tras recibir fuertes críticas, especialmente aquellas que lo acusaban de no tomar en cuenta la historicidad, las diferencias culturales y el carácter subjetivo que opera en cualquier ser humano (lo que incluye a los seres humanos científicos y a los seres humanos periodistas) y derriba toda pretensión de hallar un lenguaje universal y sostener la existencia de una única realidad.
Los epistemólogos más relevantes han dado cuenta ya de estas dificultades e incluso aquellos herederos del positivismo reconocen que hablar sin más de la objetividad es un prejuicio que no toma en cuenta que los hombres perciben el mundo determinados por las condiciones históricas y que eso que llamamos realidad es una construcción más o menos consensuada. Buena parte de la humanidad parece haberlo entendido. Ahora sólo les falta hacerlo a los grandes periodistas, aquellos que creen que a través suyo habla la verdad y que sus descripciones son una suerte de emanaciones de un nuevo lenguaje divino deseoso de explicarle a la ciudadanía cómo son las cosas en esta aparente única realidad que sólo es accesible a ese grupo de elegidos que liberarán al mundo del poder despótico de la política y los gobiernos.