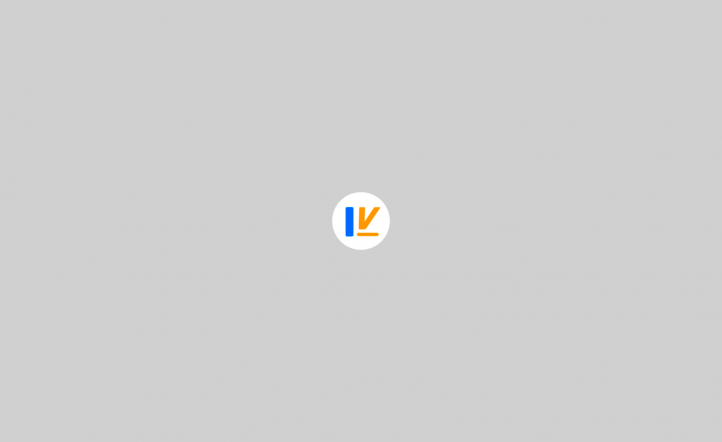La vida privada de los políticos
* Por Javier Gomá Lanzón. Lo único verdaderamente importante de los políticos es su vida privada. En este artículo, trataré de argumentar brevemente esta afirmación.
Los políticos gobiernan la sociedad que los elige de dos maneras: la primera, aprobando las leyes que rigen el funcionamiento de la comunidad; la segunda, siendo fuente de costumbres cívicas mediante su conducta y ejemplo. Las leyes que aprueban son normas coactivas que llevan aparejadas sanciones en caso de incumplimiento; las costumbres, en cambio, mueven a los ciudadanos de un modo insensible, pero muy eficaz, sin necesidad de amenazas o castigos. Me atrevería a decir que esta segunda forma de gobernar puede llegar a ser más profunda y duradera que la primera.
Hubo un tiempo, antes de la invención o de la generalización de la escritura, en que las sociedades se gobernaban sin leyes escritas. En ausencia de éstas, las costumbres asumían un carácter político-constitucional. La necesidad de visualizar esas costumbres llevó a fijarlas en acciones ejemplares de personalidades heroicas, fundadores de ciudades, reyes o guerreros, cuyo recuerdo en muchas ocasiones ha llegado hasta nuestros días. Esas hazañas paradigmáticas tenían todo el colorido y vistosidad de lo que entra por los ojos y se recuerda fácilmente, pero al mismo tiempo, aunque radicadas en personas, eran normas socialmente vinculantes.
Hegel sugiere la superioridad espiritual de esa época prelegal, poblada de héroes que creaban las pautas y costumbres sociales rectoras de la ciudad. Afirma en cierto lugar de su Estética : "El pueblo sigue al héroe de buen grado, cediendo a la costumbre: no hay todavía ninguna ley coactiva ni inflexible ordenamiento servil". Se observa que contrapone la ley coactiva a la costumbre que se sigue con agrado, y parece añorar esa edad de personalidades fuertes y creadoras.
Por su parte, Rousseau, en su ensayo Sobre el origen de la desigualdad , insiste en la misma contraposición, en la preferencia por las costumbres y en el recurso a la ley sólo a falta de éstas: "Licurgo estableció costumbres que casi dispensaban de añadir a ellas leyes. Las leyes, por lo general menos fuertes que las pasiones, contienen a los hombres sin cambiarlos".
Sin embargo, hubo un momento en la historia en que, al parecer, escasearon esos héroes y se fundaron los nuevos Estados, basados en constituciones y leyes escritas. En cierto sentido, la ley fue el ardid que encontró la historia para remediar la ausencia de héroes ejemplares. Después, la complejidad de las modernas sociedades desarrolladas ha hecho impensable un Estado sin códigos, leyes ni reglamentos. Pero en nuestras modernas sociedades, la ejemplaridad de las personas públicas sigue siendo una exigencia irrenunciable. El Estado de Derecho no descansa sólo en un cuerpo de leyes coherente y sistemático, con ser ello importante.
Si bastara con aprobar una norma en el Boletín Oficial del Estado para garantizar la legalidad de un país, los Estados que actualmente quieren constituirse en modernas democracias a imagen de las occidentales, como los de la ex Unión Soviética o países descolonizados de Africa o Asia, tendrían a su disposición un recurso muy sencillo: fotocopiar la Constitución y los códigos vigentes en Francia, Alemania, Estados Unidos o España y aplicarlas en su territorio. Lo que ocurre es que, para que un Estado de Derecho sea efectivo, además de una ley vigente, necesita que ésta sea socialmente aceptada y que sea generalizado el hábito de su cumplimiento espontáneo por la gran mayoría; en una palabra, es necesario que se establezca una costumbre cívica.
El Estado de Derecho reposa todo él en un lecho de sentimiento constitucional, en una costumbre genérica de adhesión libre y espontánea, no coaccionada, del ciudadano hacia el orden político y las instituciones del país, lo que ha sido denominado alguna vez "normalidad democrática", "consenso tácito" o "plebiscito cotidiano". Sin ese sentimiento y esa costumbre, un Estado de puras leyes escritas es un Estado-máquina, atomizado social y políticamente, quizá válido, pero no vigente ni efectivo.
Y en este negocio de las costumbres cívicas, los políticos y personas públicas tienen un papel preponderante. Los ejemplos públicos tienen, de hecho, nos guste o no, una gran influencia social. No digo que los políticos sean ejemplares, sino que son ejemplo, positivo o negativo. La ejemplaridad de un particular ejerce su influencia en el ámbito privado de sus relaciones.
En cambio, la ejemplaridad de los políticos da el tono a la sociedad que gobiernan, crea pautas de comportamiento, define el dominio de lo permitido y no permitido, produce costumbres morales y cívicas. Al ser personas dotadas de capacidad para influir en la vida y en los derechos de los miembros de la comunidad a la que gobiernan, atraen constantemente la atención de estos y, por eso, la manera en que ellos viven, se organizan, hablan, razonan, expresan preferencias y actúan, conforma paradigmas morales, muchas veces inconscientes, que pueblan la conciencia de los ciudadanos. Si esto es cierto en todas las épocas, lo es mucho más en la actual, caracterizada por la omnipresencia de los medios de comunicación de masas.
Incluso en el seno de la galaxia Gutenberg, dominada por el imperio del texto escrito, los hombres han seguido necesitando visualizar la ley abstracta encarnada en personas y conductas concretas. Y ahora, en la nueva sociedad virtual, los políticos llegan a la ciudadanía a través de una presencia constante de los medios de comunicación, donde su imagen reiterada, engrandecida, aureolada de prestigio, despliega una inmensa fuerza de persuasión social y psicológica que ellos conocen y administran con cuidado y a su mayor conveniencia.
Luego, si, con carácter general, cabe afirmar que todo ejemplo es fuente de moralidad, en el caso de los políticos, ejemplos dotados de mando y prestigio, y exaltados por los medios de comunicación, esa capacidad de influencia moral se multiplica exponencialmente.
A diferencia del ciudadano común, que puede hacer todo lo que sea lícito y no esté prohibido por las leyes, al político le es exigible algo más, un plus respecto a la observancia estricta del ordenamiento jurídico. La razón es que están dotados de un doble poder, como legisladores y titulares del poder coactivo, primero, y como paradigmas de comportamiento social, después. Un doble poder implica una doble responsabilidad: la responsabilidad de su competencia técnica y política, y la responsabilidad del ejemplo personal. Si se extrajeran todas las consecuencias de las citas de Hegel y Rousseau antes transcritas, habría que concluir que una sociedad de hombres justos requeriría un número escaso de leyes escritas y que, por el contrario, la actual proliferación de leyes -la conocida "legislación motorizada"- se debe a una preocupante ausencia de ejemplaridad en la esfera pública.
La inmoralidad de algunos políticos difunde un ejemplo negativo y produce una desmoralización social que luego los políticos de la generación siguiente deben reprimir o corregir mediante la desdichada aprobación de leyes más severas y restrictivas.
Una doble responsabilidad que nace de un doble poder. Pero ese poder normativo-coactivo de los políticos, o de ser ejemplos persuasivos que orientan nuestra forma de ser y tener de vida, no es, en una sociedad democrática, originario, sino vicario: lo ejercitan porque los ciudadanos se lo confían. Y se lo confían en la medida en que sean dignos de confianza, de que sean fiables.
Y para juzgar si un político es fiable, no basta que sea buen orador, parlamentario, gestor o técnico; ni siquiera el juicio debe limitarse al terreno político, sino que se extiende al conjunto de su persona, a qué clase de hombre o mujer es en general, si se aproxima más o menos al idea de ejemplaridad que tenemos intuitivamente en la conciencia cada uno, buen padre o madre, buen vecino, buen profesional, buen ciudadano.
Cuando contratamos a una persona en nuestra empresa o confiamos un encargo importante a alguien, todos los datos sobre su honestidad son importantes. Mucho más en el caso de un político, que va a regir sobre nuestra vida, libertad, hacienda y derechos. Es natural -es obligado- que queramos reunir toda la información disponible, con pleno respeto de su intimidad personal, que sea de interés para evaluar en el político lo que los romanos llamaron decorum , la honestidad no en ese o aquel ámbito, sino en el conjunto de su vida.
Por eso, decía al principio que lo único verdaderamente importante de los políticos es su vida privada.