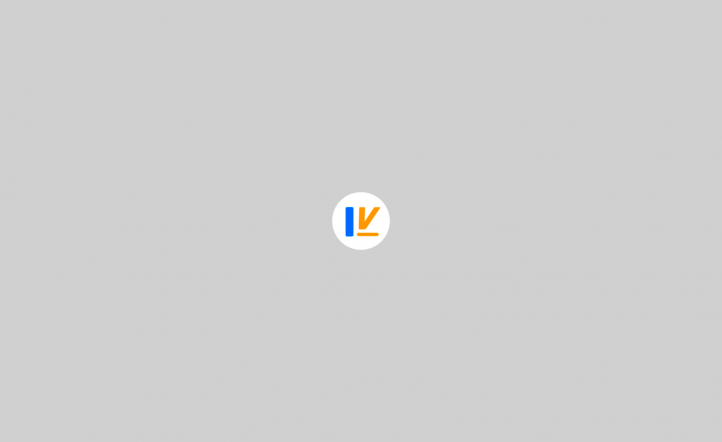Naturaleza y política
* Por Andrés Criscaut. "La guerra tradicional está acabada y la confrontación nuclear nunca va a ocurrir", dijo el libanés Ghassan Salamé. Aunque el libro de este ex ministro de cultura del Líbano y asesor de la ONU ya tiene más de 15 años, "Llamados imperiales: injerencias y resistencias en la era de la mundialización"...
"La guerra tradicional está acabada y la confrontación nuclear nunca va a ocurrir", dijo a fines del siglo pasado el prestigioso académico libanés Ghassan Salamé. Aunque el libro de este ex ministro de cultura del Líbano y asesor de la ONU ya tiene más de 15 años, "Llamados imperiales: injerencias y resistencias en la era de la mundialización" muestra una actualidad apabullante ante los últimos sucesos mundiales.
La segunda década del siglo XXI comenzó con dos hechos de magnitud significativos: el "terremoto social" del llamado mundo árabe y el despertar del fantasma atómico tras la catástrofe en Japón. Tanto los medios como la crítica internacional han explotado al máximo el valor noticioso de estos fenómenos, pero siempre interpretándolos a través de una lectura, aunque legítima y naturalmente entendible, de digestión rápida y anticuada: las radiaciones que emanan de la central dañada de Fukushima es la continuación de Hiroshima o Chernobyl; las revueltas árabes son la expresión regional tardía del fin de la guerra fría; los bombardeos de la Otán en Libia son nuevamente la rapiña del colonialismo similares a las intervenciones en los 90 en los Balcanes o Irak. Cubrir la actualidad "novedosa" de estos temas con lo tradicionalmente "noticioso" es restarle peso y no poder reconocer su particularismo, así como negar gran parte de su importancia histórica.
Las convulsiones en las zonas habitadas por los árabes (diferentes a la de los turcos, persa-iraníes y kurdos) tienen más un significado socio económico que político. Las nuevas generaciones de jóvenes árabes menores de 30 años (cerca de la mitad de la población del norte de Africa y Medio Oriente) se encuentran cada día con más competencia (en Egipto la población se duplicó: de 42 millones en 1980 a 85 en 2010), ante más desempleo (30% de los jóvenes de 15 a 24 años), más inflación y encarecimiento de productos de primera necesidad (como se ve también en cualquier almacén argentino).
Son jóvenes más educados y ricos que sus padres, y con una visión más amplia del mundo gracias a internet y los medios de comunicación, pero también sometidos a una seducción publicitaria y mediática constante que, en una sociedad donde el ascenso social se encuentra restringido en muchos casos a las capas y elites de los aparatos estatales, no deja de crear frustraciones y expectativas limitadas.
Es que la "guerra contra el terrorismo", desatada por EE.UU. tras los atentados del 2001, puso en la mira de los culpables a los "árabes-musulmanes" y generó un encorsetamiento social que retrasó casi una década cualquier tipo de reclamo redistributivo.
Lo que ocurrió en América Latina en el 2001, en cierta medida está pasando ahora en el mundo árabe (y juzgarán a su tiempo a sus respectivas dictaduras, como esta semana lo empezó a hacer Uruguay al anular sus leyes de amnistía o como lo está retomando en Brasil la presidenta Dilma Rousseff, ex militante armada de izquierda).
Como dijo el filósofo, escritor y político galo André Malraux en los años 50, "el siglo XXI será religioso, o no será". Esta máxima, en esta zona (islámica y brutalizada por décadas de una modernidad colonialista especialmente incisiva), adquiere un espesor particular y distintivo. Y si se entiende a la democracia como el respeto a la voluntad de la mayoría, este es el segundo "despertar" cívico de los árabes.
A fines del siglo XX y principios del XXI varios grupos que interpretaban la realidad en términos religiosos ("La política de Dios", como lo denominó el francés Gilles Kepel), decidieron acompañar la fuerza de las ametralladoras con el de las urnas (no funerarias) y ganaron abrumadoramente. Aceptaron la senda del juego democrático, algo no muy distinto a lo que supieron hacer otras "guerrillas" como la ETA en España, el IRA en Irlanda o el sandinismo en Nicaragua, por dar tan sólo unos ejemplos. Sin embargo estos experimentos democráticos (en Argelia, en el gobierno aún sin Estado de Palestina) fueron abortados, demostrando que en la región la democracia es para todos, menos para los integristas religiosos.
Estos grupos, aunque ausentes y marginales a las revueltas espontáneas de los jóvenes globalizados de los últimos meses, siguen siendo las fuerzas con mayor experiencia y organización, y sin duda comenzarán a interactuar en las indefectibles nuevas "tectónica de placas" políticas locales. "Serían un gran error volver a desconocer esto e intervenir nuevamente. Los jóvenes conocen a los islamistas, viven e interactúan con ellos diariamente, y por eso entienden perfectamente que pueden estar dentro de la política", dijo el especialista de origen armenio en estrategia de la Universidad de San Andrés, Khatchik Der Ghougassian.
Por eso el cercado "hombre fuerte" de Libia, el coronel Muammar Kaddafi, no está desacertado en decir que entre los rebeldes civiles amparados bajo la supremacía militar aérea de la Otán hay gente de Al Qaeda; lo inusual sería que no lo hubiera (de las "brigadas internacionales" árabes que luchan contra la ocupación estadounidense en Irak, el 20% son de Libia y 40 sauditas, según la inteligencia de Washington). La presencia de estos actores belicosos trans-, anti- y para-estatales (los narcos mexicanos también son un caso) son también un producto "no deseado" de la globalización de las últimas décadas, una de las contracaras del capitalismo postmoderno que indefectiblemente habrá que afrontar, más que enfrentar, de alguna manera al nuevo diseño internacional que se está gestando.
Sin embargo la situación en el país norafricano es aún más complicada, no sólo por la presencia del petróleo (la segunda mayor reserva de Africa según los especialistas) sino por más de cuatro década de un delicado trabajo por armar un sistema de poder casi completamente libre de estructuras gubernamentales y civiles. Por eso el fantasma de la balcanización y el trauma europeo del desmembramiento yugoslavo sobrevuela la zona junto a los aviones caza de la Alianza Atlántica.
En un continente donde las fronteras evidencian un pronunciado nivel de artificialidad como huellas coloniales, existen motivos suficientes -aunque habrá que ver si necesarios-, para fracturar a Libia en un este tradicionalmente monárquico y centrado en Benghazi y un oeste de "socialismo modernizante khadafista" representado por Trípoli.
Mientras miles de europeos agitaron festivos esta semana la bandera "inventada" hace 150 años cuando se amalgamó Italia; los partidarios de la pujante y rica Liga del Norte de Umberto Bossi recordaron irónicamente que "Garibaldi no unió Italia; dividió Africa". Paradójicamente, en el mismo momento, en la ex colonia italiana de Libia, los rebeldes enarbolan y se enarbolan tras la bandera del ex rey oriundo de la región oriental de Cirenaica, y precisamente depuesto por Khadafi en 1969.
Pero la intervención en Africa también muestra importantes divisiones entre las metrópolis. Por primera vez desde 2003, cuando Washington y Londres emprendieron unilateralmente la invasión del Irak de Saddam Hussein –gracias a la "inexistencia" de armas de destrucción masiva-, Francia está tomando la delantera, fracturando el tradicional bloque París–Berlín de "antiamericanismo de baja intensidad". Mientras los EE.UU. ya tienen suficientes problemas en la estabilización de Irak y Afganistán como para inmiscuirse en la frontera sur del "mare nostrum" de Europa, el presidente francés Nicolás Sarkozy decidió, en un acto que algunos consideras bastante imprudente, intentar subir un peldaño en el protagonismo del Viejo Continente y recupera algo de su esplendor imperial perdido. Nunca antes el Eliseo tuvo que ocuparse de tres guerras (Libia, su presencia en Afganistán y su intervención en Costa de Marfil, donde el presidente que se negaba a dejar de serlo, Laurent Gbagbo, finalmente fue derrotado tras miles de muertos) y un frente interno (la aplicación desde esta semana de la ley que prohibe el uso del velo integral musulmán en el espacio público francés).
Su tradicional aliado alemán dejó de serlo (se abstuvo en la ONU, junto con China y Rusia, de aprobar la intervención sobre Trípoli), mientras el partido que ocupa el gobierno en Berlín fue históricamente aplastado por los verdes.
La presidenta Angela Merkel, ante las inesperadas consecuencias de la crisis nuclear desatada en los cuatro reactores dañados por el terremoto en Japón, se mostró fatalmente dubitativa ante las demandas de un plan para comenzar a cerrar las centrales atómicas germanas, duda que su electorado no le perdonó. Para Sarkozy, al frente del país con la mayor cantidad de centrales atómicas en relación a su población (58, las cuales cubren el 78% de las necesidades energéticas de los galos) el desastre tampoco le resultó grato y por eso fue el primer mandatario europeo en pisar suelo nipón tras el desastre. La gran pregunta que sigue estando sin respuesta es si Fukushima no es el síntoma de que si uno de los países más desarrollados del mundo -y sin duda el más atento y temeroso del poder del átomo tras las bombas de 1945- no puede prevenir ni controla un desastre industrial de tal magnitud, quizás todo el sistema del capitalismo industrializado deba someterse a una seria revisión.
Sin embargo el resurgir del espectro de Hiroshima es, como escribió el prestigioso sociólogo Ulrich Beck, el coletazo de un desastre, sí, pero natural, "los aspectos sombríos del progreso (y) de la sociedad de riesgo" en la que vivimos, aunque la naturaleza también puede ser parte de la política.
La segunda década del siglo XXI comenzó con dos hechos de magnitud significativos: el "terremoto social" del llamado mundo árabe y el despertar del fantasma atómico tras la catástrofe en Japón. Tanto los medios como la crítica internacional han explotado al máximo el valor noticioso de estos fenómenos, pero siempre interpretándolos a través de una lectura, aunque legítima y naturalmente entendible, de digestión rápida y anticuada: las radiaciones que emanan de la central dañada de Fukushima es la continuación de Hiroshima o Chernobyl; las revueltas árabes son la expresión regional tardía del fin de la guerra fría; los bombardeos de la Otán en Libia son nuevamente la rapiña del colonialismo similares a las intervenciones en los 90 en los Balcanes o Irak. Cubrir la actualidad "novedosa" de estos temas con lo tradicionalmente "noticioso" es restarle peso y no poder reconocer su particularismo, así como negar gran parte de su importancia histórica.
Las convulsiones en las zonas habitadas por los árabes (diferentes a la de los turcos, persa-iraníes y kurdos) tienen más un significado socio económico que político. Las nuevas generaciones de jóvenes árabes menores de 30 años (cerca de la mitad de la población del norte de Africa y Medio Oriente) se encuentran cada día con más competencia (en Egipto la población se duplicó: de 42 millones en 1980 a 85 en 2010), ante más desempleo (30% de los jóvenes de 15 a 24 años), más inflación y encarecimiento de productos de primera necesidad (como se ve también en cualquier almacén argentino).
Son jóvenes más educados y ricos que sus padres, y con una visión más amplia del mundo gracias a internet y los medios de comunicación, pero también sometidos a una seducción publicitaria y mediática constante que, en una sociedad donde el ascenso social se encuentra restringido en muchos casos a las capas y elites de los aparatos estatales, no deja de crear frustraciones y expectativas limitadas.
Es que la "guerra contra el terrorismo", desatada por EE.UU. tras los atentados del 2001, puso en la mira de los culpables a los "árabes-musulmanes" y generó un encorsetamiento social que retrasó casi una década cualquier tipo de reclamo redistributivo.
Lo que ocurrió en América Latina en el 2001, en cierta medida está pasando ahora en el mundo árabe (y juzgarán a su tiempo a sus respectivas dictaduras, como esta semana lo empezó a hacer Uruguay al anular sus leyes de amnistía o como lo está retomando en Brasil la presidenta Dilma Rousseff, ex militante armada de izquierda).
Como dijo el filósofo, escritor y político galo André Malraux en los años 50, "el siglo XXI será religioso, o no será". Esta máxima, en esta zona (islámica y brutalizada por décadas de una modernidad colonialista especialmente incisiva), adquiere un espesor particular y distintivo. Y si se entiende a la democracia como el respeto a la voluntad de la mayoría, este es el segundo "despertar" cívico de los árabes.
A fines del siglo XX y principios del XXI varios grupos que interpretaban la realidad en términos religiosos ("La política de Dios", como lo denominó el francés Gilles Kepel), decidieron acompañar la fuerza de las ametralladoras con el de las urnas (no funerarias) y ganaron abrumadoramente. Aceptaron la senda del juego democrático, algo no muy distinto a lo que supieron hacer otras "guerrillas" como la ETA en España, el IRA en Irlanda o el sandinismo en Nicaragua, por dar tan sólo unos ejemplos. Sin embargo estos experimentos democráticos (en Argelia, en el gobierno aún sin Estado de Palestina) fueron abortados, demostrando que en la región la democracia es para todos, menos para los integristas religiosos.
Estos grupos, aunque ausentes y marginales a las revueltas espontáneas de los jóvenes globalizados de los últimos meses, siguen siendo las fuerzas con mayor experiencia y organización, y sin duda comenzarán a interactuar en las indefectibles nuevas "tectónica de placas" políticas locales. "Serían un gran error volver a desconocer esto e intervenir nuevamente. Los jóvenes conocen a los islamistas, viven e interactúan con ellos diariamente, y por eso entienden perfectamente que pueden estar dentro de la política", dijo el especialista de origen armenio en estrategia de la Universidad de San Andrés, Khatchik Der Ghougassian.
Por eso el cercado "hombre fuerte" de Libia, el coronel Muammar Kaddafi, no está desacertado en decir que entre los rebeldes civiles amparados bajo la supremacía militar aérea de la Otán hay gente de Al Qaeda; lo inusual sería que no lo hubiera (de las "brigadas internacionales" árabes que luchan contra la ocupación estadounidense en Irak, el 20% son de Libia y 40 sauditas, según la inteligencia de Washington). La presencia de estos actores belicosos trans-, anti- y para-estatales (los narcos mexicanos también son un caso) son también un producto "no deseado" de la globalización de las últimas décadas, una de las contracaras del capitalismo postmoderno que indefectiblemente habrá que afrontar, más que enfrentar, de alguna manera al nuevo diseño internacional que se está gestando.
Sin embargo la situación en el país norafricano es aún más complicada, no sólo por la presencia del petróleo (la segunda mayor reserva de Africa según los especialistas) sino por más de cuatro década de un delicado trabajo por armar un sistema de poder casi completamente libre de estructuras gubernamentales y civiles. Por eso el fantasma de la balcanización y el trauma europeo del desmembramiento yugoslavo sobrevuela la zona junto a los aviones caza de la Alianza Atlántica.
En un continente donde las fronteras evidencian un pronunciado nivel de artificialidad como huellas coloniales, existen motivos suficientes -aunque habrá que ver si necesarios-, para fracturar a Libia en un este tradicionalmente monárquico y centrado en Benghazi y un oeste de "socialismo modernizante khadafista" representado por Trípoli.
Mientras miles de europeos agitaron festivos esta semana la bandera "inventada" hace 150 años cuando se amalgamó Italia; los partidarios de la pujante y rica Liga del Norte de Umberto Bossi recordaron irónicamente que "Garibaldi no unió Italia; dividió Africa". Paradójicamente, en el mismo momento, en la ex colonia italiana de Libia, los rebeldes enarbolan y se enarbolan tras la bandera del ex rey oriundo de la región oriental de Cirenaica, y precisamente depuesto por Khadafi en 1969.
Pero la intervención en Africa también muestra importantes divisiones entre las metrópolis. Por primera vez desde 2003, cuando Washington y Londres emprendieron unilateralmente la invasión del Irak de Saddam Hussein –gracias a la "inexistencia" de armas de destrucción masiva-, Francia está tomando la delantera, fracturando el tradicional bloque París–Berlín de "antiamericanismo de baja intensidad". Mientras los EE.UU. ya tienen suficientes problemas en la estabilización de Irak y Afganistán como para inmiscuirse en la frontera sur del "mare nostrum" de Europa, el presidente francés Nicolás Sarkozy decidió, en un acto que algunos consideras bastante imprudente, intentar subir un peldaño en el protagonismo del Viejo Continente y recupera algo de su esplendor imperial perdido. Nunca antes el Eliseo tuvo que ocuparse de tres guerras (Libia, su presencia en Afganistán y su intervención en Costa de Marfil, donde el presidente que se negaba a dejar de serlo, Laurent Gbagbo, finalmente fue derrotado tras miles de muertos) y un frente interno (la aplicación desde esta semana de la ley que prohibe el uso del velo integral musulmán en el espacio público francés).
Su tradicional aliado alemán dejó de serlo (se abstuvo en la ONU, junto con China y Rusia, de aprobar la intervención sobre Trípoli), mientras el partido que ocupa el gobierno en Berlín fue históricamente aplastado por los verdes.
La presidenta Angela Merkel, ante las inesperadas consecuencias de la crisis nuclear desatada en los cuatro reactores dañados por el terremoto en Japón, se mostró fatalmente dubitativa ante las demandas de un plan para comenzar a cerrar las centrales atómicas germanas, duda que su electorado no le perdonó. Para Sarkozy, al frente del país con la mayor cantidad de centrales atómicas en relación a su población (58, las cuales cubren el 78% de las necesidades energéticas de los galos) el desastre tampoco le resultó grato y por eso fue el primer mandatario europeo en pisar suelo nipón tras el desastre. La gran pregunta que sigue estando sin respuesta es si Fukushima no es el síntoma de que si uno de los países más desarrollados del mundo -y sin duda el más atento y temeroso del poder del átomo tras las bombas de 1945- no puede prevenir ni controla un desastre industrial de tal magnitud, quizás todo el sistema del capitalismo industrializado deba someterse a una seria revisión.
Sin embargo el resurgir del espectro de Hiroshima es, como escribió el prestigioso sociólogo Ulrich Beck, el coletazo de un desastre, sí, pero natural, "los aspectos sombríos del progreso (y) de la sociedad de riesgo" en la que vivimos, aunque la naturaleza también puede ser parte de la política.