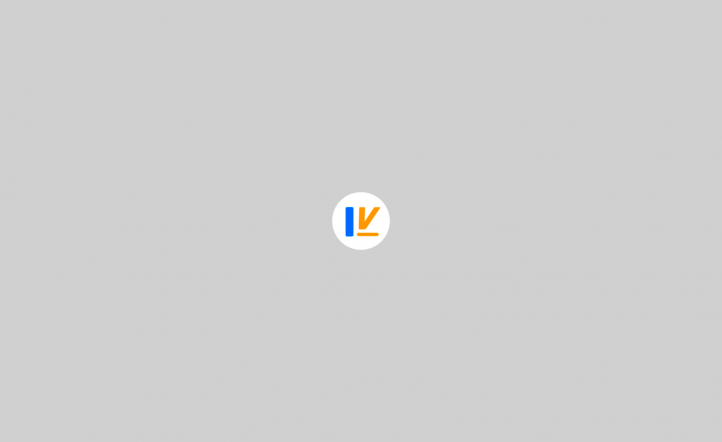La cárcel del ruido
Por Pablo Gianera* Nada más revelador sobre el presente que las revistas viejas.
El tipo de interés al que me refiero no es ése, sino otro que, por sus rasgos exteriores, podría confundirse con esa misma familia de contrastes, aunque tiene otro origen y otra meta. En los artículos de algunas revistas -sobre todo revistas de cultura- encontramos extrañas anticipaciones, como si algunos hubieran tenido el privilegio de barruntar lo que después, mucho después, sería evidente para la mayoría. Las revistas con artículos semejantes mantienen siempre la permanente actualidad de lo anacrónico.
Esta singularidad se cumple especialmente en el caso de Sur : cada vez estoy más convencido de que esa actualidad anacrónica de la revista circulaba no tanto en la primeras páginas (más ligadas por lo general a las pretensiones de una humanística atemporalidad), sino en las estribaciones de cada edición, en las secciones Crónicas o Notas: la actualidad del momento parece gozar entonces, allí en los márgenes, de una segunda vida, la nuestra. En las páginas de la segunda mitad del número doble 164-165 (correspondiente a junio-julio de 1948), Victoria Ocampo publicó el artículo "La cárcel del ruido en el siglo XX". El título acaso fuera misterioso a fines de la década de 1940, pero los 64 años transcurridos desde entonces lo transparentan.
La superficie del argumento tiene una sencillez conmovedora: tras descubrir el silencio pleno en la pequeña villa alpina de Caussols (un silencio apenas perturbado por pájaros, aguas, crujidos de ramas, "deleite de zambullirse en un silencio sin fondo"), Ocampo concluye que el oído, como el olfato, es uno de nuestros sentidos menos protegidos. Ya se dijo una vez: los oídos, por desgracia, no tienen párpados. Ella nos confía, no sin irritación, que la llamada polución sonora contaminaba, ya en los años cuarenta, la serenidad arcádica de su villa sanisidrense. "El aire de San Isidro en 1948 huele a radio como a paraísos en primavera (por lo menos en mis barrios). Pero ¡qué mal huelen las radios!... Hablemos de las que se le meten a uno en el cuarto desde tempranito."
Los golpes de intuición de Victoria resultaron siempre certeros, y éste no lo fue menos. Naturalmente, su exasperación exhibe aquí algo de la efusión indignada de Julio Cortázar cuando, todavía en Buenos Aires, protestaba contra los bombos del peronismo naciente, que no le dejaban escuchar los cuartetos de cuerda de Bela Bartok. Ambos parecen aclimatados a la superstición que hermana el silencio con el pensamiento. Pero, como pasa muchas veces con los textos de Ocampo, la verificación doméstica e impresionista queda trascendida por una intuición intelectual de mayor alcance: rápidamente, ella constató en estas costas que, contra lo que suele creerse, la cultura del siglo XX no era -o no lo era de un modo exclusivo- una cultura de la imagen, sino una cultura del ruido. "Ya no es sólo el pan -escribe Ocampo- sino el silencio nuestro de cada día lo que necesitaríamos pedir al cielo, si alguien se encargara de interceder por nosotros". Y más adelante: "Los sonidos que nos lanzan a veces las radios con intemperancia sonora responden a perfumes inaguantables. Pero aun suponiendo que transmitieran nuestra música predilecta, se trataría de saber si estamos o no con ánimo de oírla". Nótese, al pasar, que aquello que las radios entienden por música ha quedado confinado masivamente al terreno de la canción. Pero incluso el taxista bienintencionado (para no hablar del de gusto avieso) que sintoniza en su radio una emisora de música clásica tal vez no advierta que, aunque uno ame el quinteto La Trucha, de Schubert, no desea realmente escucharlo mientras contempla el paisaje de la avenida Córdoba o trata de hablar con el compañero ocasional del viaje.
Hubo una época en que en las estaciones de los subtes de Buenos Aires se oía el ruido periódico y sordo del tren. Después llegaron las pantallas de televisión a los andenes y, con ellas, la cancioncitas (sonidos en rigor, aunque convertidos en ruido por la distracción) para promocionar analgésicos y antiácidos. Finalmente, subieron al vagón quienes ignoran aún la existencia de auriculares y usan sus teléfonos celulares como propaladores de la música que más les gusta. Escribo estas líneas un domingo a la tarde y, con la quietud del feriado, resuena por el hueco del edificio, y a intervalos regulares de media hora, la cortina musical que anuncia el boletín informativo de un noticiero radial. Esa cortina que, ¡ay!, marca las horas y que, con los jingles publicitarios, se vuelve pringosa como un mantra del que puede costar días (y prolongadas sesiones de ascesis sonora) desasirse. Podría poner un disco y combatir la radio con alguna música, que a su vez devendría ruido en la medida en que solicitaría una atención dispersa, atenta en verdad a esto que escribo. (El pianista Glenn Gould enunció la teoría de que la atención a dos fuentes sonoras diversas -una radio y un televisor, por ejemplo- propiciaba, por la incapacidad del oyente de responder parejamente a las demandas de ambas, una concentración de orden superior).
Más tardíamente, Ocampo introduciría una variación sobre este punto en una carta a LA NACION fechada el 14 de agosto de 1975 y recogida luego en la décima serie de sus Testimonios : "Mientras leemos, caminamos, porque sí, surge el leitmotiv del jabón, del cigarrillo, de lo que al señor avisador se le ocurra imponernos [?] El oído es un sentido indefenso como el olfato. El plomo derretido [tortura de la Edad Media] se les cuela dentro, de manera físicamente indolora. Eso es lo malo. Si doliera, todos protestarían. Nos trastorna, nada más". Pero ya mucho tiempo antes, al principio de su artículo "La cárcel del ruido en el siglo XX", Victoria había observado que, del mismo modo que las fieras no pueden olvidar el sabor de la carne humana después de haberla probado, quien descubre el silencio ya no puede vivir como si el silencio no existiera.
Es evidente: el silencio es uno de los recursos naturales que más escasean. Pero, ¿existe realmente el silencio? John Cage demostró famosamente que no. Hacia principios de la década de 1950, el compositor se encerró en una cámara anecoica (donde se supone que el silencio es absoluto) y pudo comprobar que, sin embargo, siempre persisten, por lo menos, dos sonidos: el pulso de la sangre y el susurro eléctrico de la actividad nerviosa. "Dondequiera que estemos, lo que oímos es en su mayor parte ruido -anotó Cage en el artículo "El futuro de la música: Credo", de 1937, incluido posteriormente en su libro Silence -. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. El sonido de un camión a ochenta kilómetros por hora. Interferencias en el dial. Lluvia. Queremos capturar y controlar estos sonidos, utilizarlos no como efectos sonoros, sino como instrumentos musicales." Hundir el sonido en el silencio implica también, paradójicamente, abismarlo en el ruido. Nada es más necesario que el silencio y nada, con el mismo énfasis, es tan imposible como el silencio.
La del silencio es acaso una causa perdida frente a la que no deberíamos darnos por vencidos. Habría que considerar como táctica posible de nuestra guerra impenitente contra el ruido una alianza estratégica con él. Jean-Luc Godard tuvo la ocurrencia de que si se contempla largamente una pared blanca, algo aparecerá. Tal vez pase lo mismo con lo que escuchamos: con suerte, si les prestamos atención sobrehumana a los muros de la cárcel del ruido, algo (que no es el ruido mismo) también aparecerá.